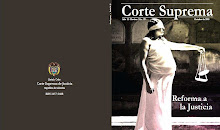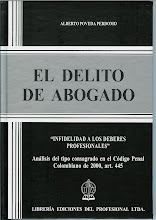REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL
SUPERIOR DE NEIVA
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN PENAL
Magistrado Ponente
Alberto Poveda Perdomo
Aprobado Acta No. 2187
INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA
Neiva, martes, cuatro (4) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
|
Radicación |
41-001-6000-583-2016-00002-02 |
|
Procedencia |
Juzgado 4° Penal del Circuito de Neiva |
|
Procesado |
José Hildebran Perdomo Fernández,
Luis Antonio Medina Arias, Luis Eduardo Penagos Hernández, Jesús Garzón
Rojas, Carlos Arley Sterling, Deiby Martínez Cortés, Ovidio Serrato, Juan
Carlos Ramón Rueda, Marco Alino Carrasquilla, Roberto Escobar Beltrán, Dolcey
Andrade Castillo y Jorge Eliecer
Cante Cruz |
|
Estado |
En libertad |
|
Delito |
Interés indebido en la
celebración de contratos, celebración de contratos sin el lleno de los
requisitos legales, obtención de documento público falso, cohecho propio,
cohecho por dar u ofrecer, destrucción, supresión u ocultamiento de documento
público |
|
Asunto |
Apelación de auto que niega una solicitud
probatoria |
|
Decisión |
Revoca parcialmente |
I.
ASUNTO
1.
La Sala resuelve la apelación que
presentó el Procurador 141 Judicial
Penal de Neiva contra el auto proferido el 26 de septiembre de 2025 por el Juzgado 4° Penal del Circuito de Neiva,
que excluyó por ilicitud una prueba pedida por la Fiscalía General de la Nación
(FGN).
II.
HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES
2.
Dice la acusación que José
Hildebrand Perdomo Fernández, Jefe de la oficina Asesora
Jurídica de la Universidad Surcolombiana para el momento de los hechos, de
común acuerdo con Luis Eduardo Penagos
Hernández, presidente del concejo municipal de Neiva y otros integrantes de la corporación (Luis Eduardo Penagos Hernández, Carlos Arley
Sterling Cardozo, Deiby Martínez Cortes, Ovidio Serrato Serrato, Juan Carlos Ramón
Rueda, Jesús Garzón
Rojas, Marco Alirio Carrasquilla Rivera, Roberto Escobar Beltrán, Jorge Eliecer Cante Cruz y Dolcey
Andrade Castillo), se interesó indebidamente en provecho propio y de
terceros en el concurso público de méritos para proveer el cargo de Personero
de Neiva para el período constitucional 2016-2019 y en provecho propio para ser
electo como Contralor Municipal.
3.
Desde el mes de octubre de 2015
realizó acuerdos y maniobras irregulares para que Luis Eduardo Penagos Hernández transgrediera disposiciones
legales y seleccionara, como en efecto lo hizo, a la USCO como la entidad con
la cual el Concejo Municipal de Neiva celebraría el convenio para desarrollar el
concurso público de méritos para la elección de Personero, todo ello, porque
una vez elegida la referida universidad, las actuaciones serían fácilmente
manipulables para conseguir que Heidy
Lorena Sánchez Castillo resultara electa personera.
4.
Para lo anterior contó con la
colaboración de Luis Antonio Medina Arias,
Coordinador Grupo de Proyectos Institucionales Especiales de la USCO, que mediante
oficio del 26 de octubre de 2015 remitió a Luis
Eduardo Penagos una propuesta a nombre de la universidad para llevar a
cabo el concurso de méritos para la elección de personero municipal, pese a que
no se había realizado la invitación pública; que fue reiterada el 9 de
noviembre de 2015, cuando corría el término de invitación a otras instituciones
de educación superior para escoger la entidad que realizaría el mentado
concurso.
5.
Fue así como el 15 de noviembre de
2015 Penagos Hernández, en calidad
de presidente del concejo municipal de Neiva, sin autorización de la junta
directiva, seleccionó a la USCO para realizar el convenio interadministrativo
cuyo objetivo era la realización del concurso de méritos para la elección del
personero municipal, pese a que tal competencia descansaba en la mesa
directiva, integrada por el presidente, dos vicepresidentes y la secretaria
general.
6.
Además, permitió la designación de Medina Arias como Supervisor designado
por la USCO, pese a que la normatividad de contratación de la Universidad
obligaba a que la supervisión la realizara un servidor de planta, condición que
no cumplía el mencionado. Penagos Hernández
también tuvo conocimiento de esta irregularidad, pero la pasó por alto, pese a
que le correspondía la supervisión del convenio en calidad de Presidente del
Concejo Municipal.
7.
José
Hildebrand Perdomo Fernández dio el visto bueno al convenio con
pleno conocimiento de la irregularidad antes referida; todo enmarcado en los
acuerdos ilícitos previamente celebrados con
Luis Eduardo Penagos Hernández.
También se concertó con Heidy Lorena
Sánchez Castillo, Oscar
Humberto Urueña Medina y Rened Cantillo
Álvarez para ofrecer a los referidos concejales el pago de sumas de
dinero, prebendas consistentes en nombramientos en cargos de la Personería Municipal,
otros en la Contraloría de Neiva e, inclusive, en otras entidades privadas,
todo ello para conseguir que Heidy Lorena
Sánchez Castillo fuera seleccionada como personera y él fuera electo
como Contralor.
8.
Para favorecer a Sánchez Castillo se valieron de diversas
irregularidades, como la confección de la prueba de conocimiento y de
competencias laborales en la que no participó ninguna de las facultades
adscritas a la USCO, por el contrario, la prueba fue adquirida en la ciudad de
Bogotá a SIGMACOR, por el valor de $7.000.000,00, sin embargo, estos valores
nunca fueron canceladas por la USCO, sino que se adquirieron por un particular
que realizó un pago de $5.000.000, en efectivo.
9.
Cuando se cuestionó a los
supervisores por esta irregularidad e inclusive al Rector de la USCO,
contestaron que la entidad nunca se comprometió a realizar la confección de las
pruebas a través de sus facultades, e insistió en que algunos docentes si
participaron de su confesión, pero aquello no obedece a la realidad.
10.
Tampoco se encontró los originales
de las hojas de respuesta de los aspirantes, pese a que según SIGMACOR,
correspondía a la USCO la custodia de los referidos documentos.
11.
El 08.01.2016, fecha de la elección del
personero, Perdomo Fernández
estuvo en constante comunicación con los concejales concertados, dando
instrucciones acerca de cómo debían resolverse las observaciones a la
calificación obtenida por Heidy Lorena
Sánchez Castillo, e insistiendo en que la elección debía realizarse en
esa misma fecha.
12.
Heidy Lorena
Sánchez Castillo obtuvo la calificación más alta, pese a que no cumplía
con los parámetros de experiencia señalados en la calificación, todo ello fue
de conocimiento de Perdomo Fernández.
13.
Perdomo
Fernández determinó a Luis Antonio Medina
Arias, quien hacía las veces de supervisor del convenio
interadministrativo, para ocultar o destruir los documentos públicos que
servían de sustento a la evaluación realizada a Heidy Lorena Sánchez Castillo, pues la
valoración de la experiencia y otros componentes de las pruebas de conocimiento
y de competencias laborales no correspondían con la realidad. Además, le pidió
ocultar de la Procuraduría y del Tribunal Administrativo del Huila la referida
documental.
14.
Luis Eduardo
Penagos Hernández, Carlos Arley Sterling Cardozo, Deiby Martínez Cortes, Ovidio Serrato
Serrato, Juan Carlos Ramón Rueda, Jesús Garzón Rojas, Marco Alirio Carrasquilla Rivera, Roberto Escobar Beltrán, Jorge
Eliecer Cante Cruz y Dolcey Andrade Castillo, aceptaron promesa remuneratoria
consistente en pago de dinero y prebendas, a cambio de votar a favor de José
Hildebrand Perdomo Fernández en su aspiración a la Contraloría Municipal
de Neiva y, además, avalaran la elección de Heidy
Lorena Sánchez Castillo como personera municipal, pese a las serias
irregularidades que presentó el proceso de selección.
15.
Los concejales acusados votaron a
favor de José Hildebrand Perdomo
Fernández como contralor de Neiva, luego de haber alterado los términos
de la elección, pues en la convocatoria pública inicialmente se había dicho que
la elección del contralor se haría a través de concurso público de méritos,
pero de manera fraudulenta se realizó un acta de corrección indicando que la
elección se realizaría de manera directa, como en efecto sucedió.
III.
ANTECEDENTES PROCESALES
16.
El 28.8.2018 se realizó la imputación de cargos, así:
|
Procesado |
Imputación |
|
Luis Eduardo
Penagos Hernández |
Interés indebido en la celebración de contratos,
contrato sin el lleno de los requisitos legales, cohecho propio. |
|
José Hildebran Perdomo
Fernández |
Interés indebido en la celebración de contratos,
Cohecho por dar u ofrecer (preclusión por prescripción), destrucción
supresión u ocultamiento de documento público |
|
Oscar Humberto Urueña Medina |
Cohecho por dar u ofrecer, Interés indebido en la
celebración de contratos. (preclusión
por muerte) |
|
Luis Antonio Medina Arias |
Interés indebido en la celebración de contratos,
obtención de documento público falso (preclusión por prescripción),
destrucción supresión u ocultamiento de documento público. |
|
Heidy Lorena
Sánchez Castillo |
Cohecho por dar u ofrecer (Preclusión por
prescripción) 26.9.2025 |
|
Rened Cantillo Álvarez |
Cohecho por dar u ofrecer. (Preclusión por
prescripción 26.9.2025) |
|
Jesús Garzón Rojas, Roberto Escobar Beltrán, Carlos
Arley Sterling Cardozo, Deiby Martínez Cortes, Ovidio Serrato Serrato, Juan
Carlos Ramón Rueda, Marcos Alirio Carrasquilla Rivera, Dolcey Andrade
Castillo y Jorge
Eliecer Cante Cruz |
Cohecho propio |
17.
El 14.01.2019 se asignó el conocimiento del asunto al Juzgado 3° Penal del
Circuito de Neiva (J3PCN), y se programó la audiencia de formulación de
acusación para los días 2 y 3 de mayo de 2019, pero no se realizó a solicitud
de la delegada fiscal, que adujo estar pendiente la resolución de un recurso de
apelación. El titular del Despacho le exhortó para evitar dilaciones en este
asunto. La audiencia se reprogramó para los días 12 y 13 de diciembre del mismo
2019 y se suspendió para continuarse el 20 de marzo de 2020, sin embargo, el 06.03.2020,
la entonces titular del Despacho se declaró impedida para continuar con el
conocimiento por haber actuado como juez con función de control de garantías
dentro de una audiencia de control posterior a búsqueda selectiva cuando era
titular del Juzgado 8° Penal Municipal de Neiva.
18.
El 11.03.2020 el Juzgado 4° Penal del Circuito de Neiva (J4PCN) aceptó el
impedimento y avocó conocimiento del asunto, consecuencia de ello fijó la continuación
para el día 28.09.2020.
19.
Instalada la audiencia en la fecha y hora señalada, las partes pidieron
anular lo actuado ante el J3PCN, porque la juez titular había actuado como juez
con función de control de garantías, de modo que la audiencia de formulación de
acusación, desde el inicio, se encontraba afectada por la causal de impedimento
invocada. La solicitud fue acogida por la entonces titular del Despacho, de
modo que se invalidó lo actuado, y se rehízo la formulación de acusación. Pese
a que se avanzó en el acto procesal, la audiencia fue suspendida y se fijó para
los días 25 y 26 de noviembre de 2020.
20.
El 25 de noviembre, mediante auto, se dispuso la reprogramación de la
acusación para los días 3 y 4 de febrero de 2021 porque el despacho requería
adelantar audiencias con personas privadas de la libertad a las que se dispuso
dar prioridad, llegada la fecha y hora señaladas, la audiencia no realizó por
la inasistencia de uno de los defensores, a quien se le compulsaron copias
disciplinarias. La audiencia se reprogramó para los días 8 y 10 de marzo de
2021.
21.
El 08.03.2021 se continuó con la formulación de acusación y se suspendió
por lo avanzado de la hora; se continuó el 10.03.2021, momento en el que las defensas de José Hidelbran
Perdomo Fernández y de Rened
Cantillo Álvarez formularon una nulidad. La petición fue negada en
primera instancia en audiencia del 21.03.2025, contra la decisión se interpuso
el recurso de apelación, pero este Tribunal confirmó la decisión de primera
instancia.
22.
Devuelto el expediente, se programó
la audiencia preparatoria para el 22.05.2021, pero no se realizó para la
inasistencia de algunos defensores, a quienes se les requirió para que
justificaran su inasistencia. Se reprogramó para los días 2, 3 y 4 de agosto de
2021.
23.
El 02.08.2021 se instaló la audiencia preparatoria, pero se suspendió a
petición de la bancada de la defensa para verificar el descubrimiento
probatorio de la FGN. El Ministerio Público mostró oposición ante el peligro de
prescripción de la acción penal, sin embargo, el despacho accedió a lo pedido y
fijó la continuación para los días 20 y 21.09.2021.
24.
El 20.09.2021 se continuó con la audiencia preparatoria, pero se suspendió
a petición de las defensas que presentaron observaciones al descubrimiento
probatorio. En la misma audiencia se elevó la solicitud de preclusión por
muerte del procesado Oscar Humberto
Urueña Medina, la que fue decretada. Se dispuso la continuación de la
audiencia para los días 21 y 22.11.2021.
25.
El 21.11.2021, se instaló la continuación de la audiencia, pero se
suspendió a petición de la FGN para estudiar unas de las observaciones al
descubrimiento probatorio realizadas por la defensa. Se señaló el 23.11.2021
para continuar el acto procesal. En la fecha, se reabrió la audiencia, la FGN
contestó las observaciones realizadas y la mayoría de los defensores realizaron
sus descubrimientos probatorios, sin embargo, una de las defensoras pidió suspender
la diligencia porque no tenía en su poder los EMP que pretendía descubrir. El
Ministerio Público se opuso a la solicitud, pero el Despacho accedió a efectos
de garantizar el derecho de defensa. La audiencia se reprogramó para los días
2, 3 y 4 de febrero de 2022.
26.
En la fechas señaladas se continuó con la realización de la preparatoria. Finalizado
el descubrimiento probatorio de la bancada de la defensa, la FGN pidió la
suspensión para poder analizar los EMP. El Despacho accedió y se ordenó citar a
audiencia los días 23, 28 y 29.03.2022. Las audiencias fueron efectivas y se
dispuso la continuación de la audiencia los días 23, 24 y 26.05.2022.
27.
Las sesiones de los días 23 y 24.05.2022 se realizaron, pero la del 26 de
mayo no se realizó porque la delegada fiscal se encontraba hospitalizada. Se
reprogramaron sesiones para los días 12 y 13 de julio y 25.08.2022. Las dos
primeras sesiones se realizaron pero la última se frustró por problemas de
conexión de uno de los defensores. Se ordenó continuar la preparatoria el 11.11.2022.
28.
La audiencia fue efectiva y se ordenó su continuación para el 20 de
febrero, 24 de marzo, 19, 22 y 23.05.2023.
29.
La sesión del 20.02.2023 se realizó, la sesión del 24.03.2023 no se realizó
por la inasistencia del defensor Helbert
Mauricio Sandoval, a quien se le compulsaron copias por la posible
comisión de una falta disciplinaria. Tampoco se realizó la sesión del 19 de
mayo porque hubo redistribución de carga laboral por parte de la FGN, y la
fiscal delegada pidió un término prudencial para estudiar el expediente,
consecuencia de ello, se reiteró la citación a las sesiones programadas, pero
además, se programó continuar la diligencia los días 15 y 22 de septiembre y 04.10.2023.
Las sesiones fueron efectivas. Se ordenó continuar el 10 y 18.04.2024.
30.
Las sesiones fueron efectivas, al igual que la sesión del 18.09.2024,
contrario a la audiencia del 28.11.204, que se frustró porque uno de los
defensores fue citado a audiencia de juicio oral por parte de dos de los
juzgados de circuito especializados, para lo cual se solicitó aportar la
constancia de asistencia a la audiencia. Se programó continuar la preparatoria
los días 14 de febrero, 7 de marzo, 25 de abril, 16 de mayo, y 13.06.2025.
31.
La audiencia del 14.02.2025 no se realizó por inasistencia del defensor de Ovidio Serrato, a quien se le
compulsaron copias disciplinarias, mientras que la del 25 de abril no se
realizó porque al titular del despacho se le realizó una intervención
quirúrgica. Tampoco se celebró la audiencia del 13 de junio porque el abogado
de Ovidio Serrato se encontraba
sancionado disciplinariamente. Las sesiones de 7 de marzo y 16.05.2025 fueron
efectivas, y en esta última se realizó una solicitud de preclusión por
prescripción a favor de René Cantillo
Álvarez.
32.
El 01.08.2025 se reanudo la audiencia preparatoria y se declaró la
preclusión por prescripción en favor de René
Cantillo Álvarez por la presunta comisión de la conducta punible de
cohecho por dar u ofrecer.
33.
La audiencia del 29.08.2025 se frustró porque uno de los defensores no pudo
asistir por mediar incapacidad médica. Se citó para continuar la audiencia el
26.09.2025.
34.
EN la fecha señalada se declaró la preclusión por prescripción a favor de Heidy Lorena Sánchez Castillo y José Hidelbran Perdomo Fernández
por la comisión de la conducta punible de cohecho por dar u ofrecer, y para Luis Antonio Medina Arias por la
presunta comisión del punible de obtención de documento público falso.
Finalmente, se adoptó la decisión objeto de apelación.
IV.
DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
35.
Excluyó por ilicitud el testimonio de Helber Mauricio Sandoval Cumbe, actual defensor del procesado Jesús Garzón Rojas, porque escucharlo en
juicio equivaldría a desconocer el secreto profesional que ampara la relación
cliente-abogado, máxime, si Sandoval
Cumbe ha sido apoderado de Garzón
Rojas desde antes de que ocurrieran los hechos acusados. Por la misma
razón, excluyó unas interceptaciones de las conversaciones entre José Hildebrand Perdomo Fernández y su entonces apoderado.
36.
Decretó los demás ofrecimientos
probatorios de las partes, salvo los que se refieren a los delitos en los que
se decretó la preclusión de la acción penal.
V.
DISENSO
37.
El ministerio Público adujo que el testimonio de Helber Mauricio Sandoval
Cumbe debe ser decretado por
tratarse de un testigo de los hechos, que participó en reuniones y asesoró
actuaciones relativas a los hechos acusados.
38.
Advirtió que Sandoval Cumbe se
encuentra inmerso en un conflicto de intereses porque tuvo participación en los
hechos investigados y nunca debió aceptar la defensa de Jesús Garzón Rojas, lo que eventualmente encaja en una
causal de responsabilidad disciplinaria.
39.
Finalmente, dijo que el testigo no
sería interrogado sobre la responsabilidad de su prohijado, sino sobre las
actuaciones surtida en la elección del Personero y del Contralor de Neiva en el
año 2016, y dijo que el defensor usó la defensa de prohijado para evadir su
deber de declarar.
VI.
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL
40.
Competencia. La atribución del Tribunal para actuar como juez
de apelaciones proviene del artículo 34-1 del Código de Procedimiento Penal, en
atención a que el interlocutorio impugnado fue proferido por un juzgado penal
del circuito de este Distrito Judicial.
41.
Problema jurídico. La Sala debe resolver si, como lo señaló el
recurrente, fue un desacierto del juzgado del circuito excluir por ilicitud el
testimonio de Helber
Mauricio Sandoval Cumbe.
42.
Solicitudes probatorias. Por previsión del
artículo 357 del Código de Procedimiento Penal, en la audiencia preparatoria el
juez luego de oír las solicitudes probatorias, admitirá las que se refieran a
los hechos materia de acusación y satisfagan las reglas de pertinencia,
conducencia y utilidad.
43.
A tenor del artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 23 del Código
de Procedimiento Penal, será nula de pleno derecho la prueba obtenida con
violación de las garantías fundamentales, y deberá excluir se la actuación
procesal.
44.
La prueba ilícita es aquella que se obtiene con desconocimiento de los derechos y garantías fundamentales de
las partes o de terceros.
45.
La Corte Suprema de justicia ha señalado que “La existencia de
prueba ilícita impone su expulsión del proceso sin que obsten consideraciones
referidas a la justicia material, a la gravedad de los hechos, al acceso a la
justicia o a los derechos de las víctimas”.[1]
46.
En lo que atañe a la prueba ilícita por violación al secreto
profesional, es necesario hacer algunas precisiones. I) La ilicitud del medio
de prueba solo prueba predicarse de aquel que ha sido debidamente producido.
II) El
secreto profesional no entraña una prohibición de divulgar o indagar en
cuestiones ajenas al objeto de la relación cualificada. Es impensable que se
viole el secreto profesional si el abogado comenta cosas sobre su cliente que
en manera alguna pertenecen a la relación profesional y que tampoco atañen a
información suministrada en ese contexto, con intención de reserva[2]
47.
Caso concreto. El Ministerio Público pidió revocar la decisión
de primera instancia que excluyó por ilicitud el testimonio de Helber Mauricio Sandoval
Cumbe, actual defensor del
procesado Jesús Garzón Rojas, que
fue pedido por la FGN, porque el testigo participó de manera directa en
reuniones y actuaciones relativas a los hechos acusados y, además, en la
solicitud se precisó que el interrogatorio no versaría sobre la responsabilidad
penal del procesado.
48.
Advirtió que el abogado, con pleno conocimiento de conflicto de intereses
suscitado, asumió la defensa del procesado, lo que eventualmente encaja en una
falta disciplinaria, razón por la cual pidió le expidieran copias para acudir
ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.
49.
La razón le asiste al delegado del Ministerio Público porque la FGN pidió
el testimonio de Sandoval Cumbe, porque
conoció directamente el proceso de elección del personero y del contralor del
municipio de Neiva realizada en el año 2016, además, rindió concepto acerca del
procedimiento.
50.
Pese al vínculo contractual existente entre Sandoval
Cumbe y el procesado Jesús Garzón Rojas, no puede perderse de vista que solo puede alegarse la ilicitud de la
prueba practicada, lo que no ha sucedido y excede el objeto de la audiencia
preparatoria, de modo que será en los alegatos conclusivos y en la sentencia,
que podrá absolverse sobre este punto.
51.
Pero adicional a ello, solo la práctica del testimonio podrá aclarar si la
relación del testigo con los hechos acusados devino de su relación contractual
con el procesado, o por el contrario emergió fruto de otras actividades que no
se enmarcan en la relación abogado-cliente y que por tanto no se amparan por el
secreto profesional, pues itérese, la FGN en su solicitud adujo que no
interrogaría al testigo sobre la responsabilidad penal de su representado, sino
sobre su propia participación en los hechos acusados.
52.
Todo ello lleva a la Sala a revocar la decisión de primera instancia de
manera parcial, para en su lugar decretar a favor de la FGN el testimonio de Helber Mauricio Sandoval
Cumbe, sin perjuicio de que en el
momento procesal oportuno se evalúe la licitud del medio probatorio, de llegar
a producirse.
53.
Otras determinaciones. La Sala de decisión observa con
preocupación que la falta de dirección del proceso ocasionó una serie de
dilaciones a la hora de adelantar las etapas procesales.
54.
Ello es así porque injustificadamente el juzgado de primera instancia
permitió sucesivos aplazamientos promovidos tanto por la delegada fiscal como
por la bancada de la defensa, práctica que terminó por configurar la
prescripción de la acción penal de varios de los delitos acusados.
55.
La judicatura hizo caso omiso a las
reiteradas advertencias del Ministerio Publico (Procurador 141 Judicial Penal de Neiva) sobre la
necesidad de impartirle celeridad al trámite procesal, dada la gravedad de las
conductas acusadas y los términos perentorios para su juzgamiento, sin embargo,
entre la presentación del escrito de acusación y la finalización de la
audiencia preparatoria trascurrieron poco menos de 7 años.
56.
El juez, teniendo facultades como director del proceso, con poderes
correccionales, ha permitido que las partes, la delegada fiscal y la defensa,
le manejen el proceso, ha sido tibio en su manifestaciones y está llevando el
presente asunto a la prescripción de los delitos imputados y acusados.
57.
Bajo las anteriores circunstancias,
se hace necesario compulsar copias ante la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Huila, para que investigue a María
Del Pilar Ochoa Jiménez y Fredy
Peña Ávila, servidores judiciales que conocieron de este asunto en
calidad de titulares del Juzgado 4° Penal del Circuito de Neiva, y a Elvira Inés Zamora Gnecco, quien se
desempeñaba como Juez 3° Penal Del Circuito de Neiva, por la falta de dirección
y morosidad verificadas en el presente proceso.
58.
También se compulsarán copias contra Helber Mauricio Sandoval Cumbe, abogado defensor en el presente asunto, porque
pudo incurrir en la falta que ha explicado el Ministerio Público (Procurador 141 Judicial Penal de
Neiva).
59.
Adicionalmente, como las labores ejecutadas por las partes pueden haber
constituido obstrucción a la justicia, al impedir o perturbar la celebración de
las audiencias con sus sistemáticas solicitudes de aplazamiento o inasistencia
a las audiencias (CP, art. 454C), se compulsan copias de toda la actuación para
que la Fiscalía General de la Nación establezca lo de su competencia.
60.
Finalmente, se exhorta al juzgado de primera instancia a imprimirle
celeridad al presente asunto y adoptar medidas que impidan la prescripción de
la acción penal sobre las demás conductas por las cuales se llama a juicio a
los aquí procesados.
61.
Igualmente, se exhortará al Director Seccional de Fiscalías para que tome
las medidas administrativas que le correspondan y mantengan fiscales de apoyo
con los que se puedan evacuar las diligencias en caso de eventuales ausencias
del delegado encargado de afrontar el presente proceso.
62.
Del mismo modo, el Tribunal reclama de la Defensoría Pública poner a
disposición del proceso defensores públicos que cubran las ausencias de
defensores contractuales y así el proceso se adelante sin las dilaciones que se
vienen provocando por las partes.
63.
Es bueno recordar que los jueces tienen la facultad y el poder de nombrar
defensores de oficio (CSJ, SP, AP3947-2022, radicación 57274, 02.09.2022)
cuando los contractuales o los de la defensoría del pueblo omiten sus deberes,
como ocurre cuando solicitan indebidamente aplazamientos (lo que aquí ha
ocurrido con frecuencia) o en silencio al dejar de asistir a las audiencias,
supuesto que también se ha presente en este asunto.
64.
Por último, el Tribunal solicita al Consejo Seccional de la Judicatura para
que tome las medidas administrativas que le permitan al juzgado de primera
instancia adelantar con prelación y sin dilaciones la actuación dentro del
presente proceso.
65.
Adicional a ello, deberá ajustar el
expediente al protocolo de gestión documental, en aras de garantizar la
conservación de la información.
DECISIÓN
A mérito de lo expuesto, el
Tribunal Superior de Neiva, en Sala Segunda de Decisión Penal,
RESUELVE
1°. REVOCAR PARCIALMENTE
el auto apelado.
2°. ADMITIR como prueba de la
Fiscalía General de la Nación el testimonio de Helber Mauricio Sandoval Cumbe, conforme a la parte motiva de esta providencia.
3°. CONFIRMAR en lo demás la decisión
apelada.
4°. COMPULSAR las copias anunciadas para que el Consejo Seccional
de Disciplina Judicial investigue por posibles faltas disciplinarias al abogado
Helber Mauricio Sandoval
Cumbe, a María del Pilar Ochoa Jiménez, Fredy Peña Ávila, titulares del Juzgado 4° Penal del Circuito de
Neiva y a Elvira Inés Zamora Gnecco, quien se desempeñaba como Juez 3° Penal del Circuito de Neiva.
5°. COMPULSAR las copias anunciadas para que la Fiscalía General
de la Nación establezca si en el presente las partes de este proceso han realizado
con su comportamiento -inasistir o solicitar aplazamientos de audiencias- el
delito descrito en el artículo 454C del Código Penal.
6°. EXHORTAR al Director Seccional de Fiscalías del Huila, a la
Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo y al Consejo Seccional de la
Judicatura, en los términos anunciados.
7°. ANUNCIAR que esta decisión queda
notificada en estrados y que contra ella no procede ningún recurso.
8°. REMITIR copia de esta providencia en formato PDF y por correo electrónico a las
partes e intervinientes y al juzgado de primera instancia.
Alberto Poveda Perdomo
Magistrado
(En uso de permiso)
Hernando Quintero
Delgado
Magistrado
Juana Alexandra Tobar
Manzano
Magistrada
[1] CSJ, SP1284-2025,
7.5.2025, radicación 36784.
[2]
CSJ, AP 6016-2021, 9.12.2021, radicación 60.149
y 60.292.